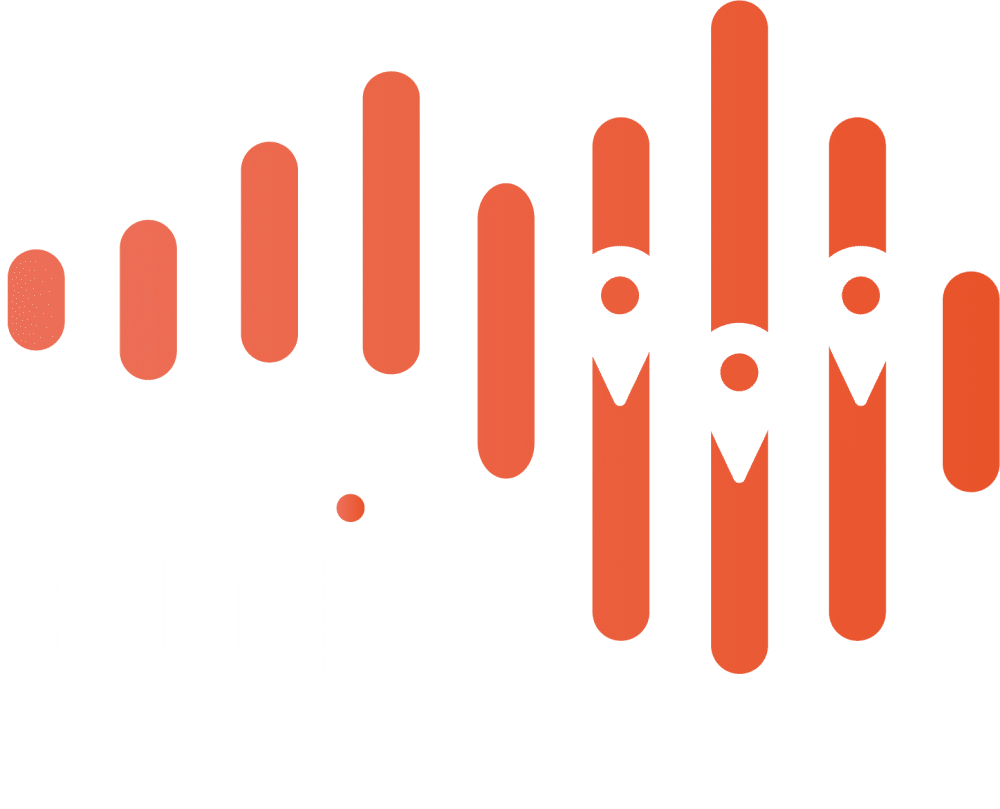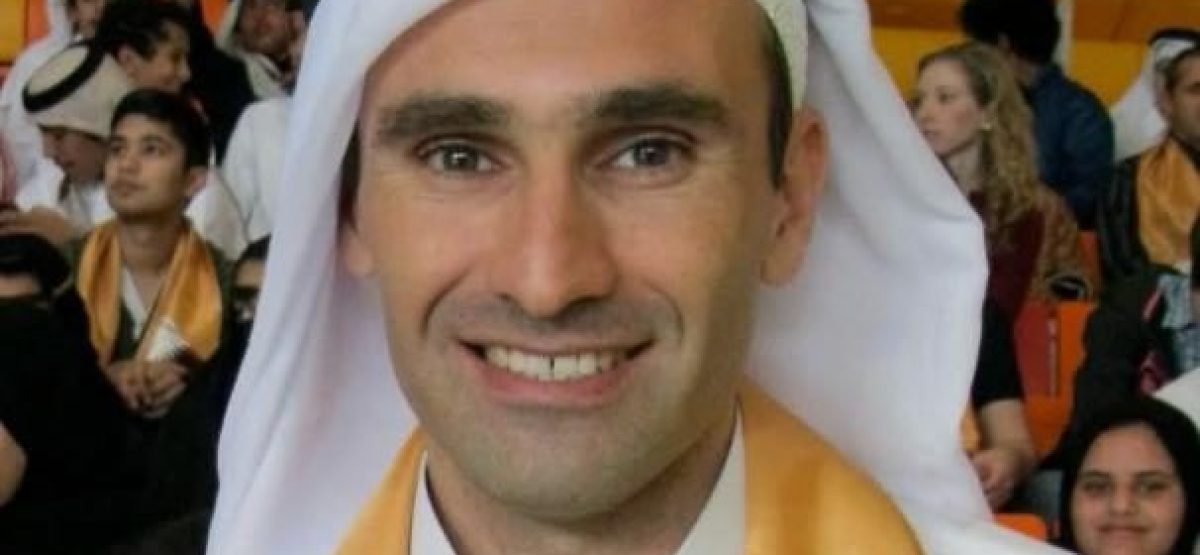“Cuando Estados Unidos atacó a Irán, mi colega británico me escribió a las seis de la mañana: ‘Nos tenemos que ir hoy’. Y así fue. Dejé todo y salimos por tierra hacia Turquía, entre retenes y el miedo a no saber quién te estaba parando”, comenzó exponiendo el lingüista, profesor universitario y oriundo de Chacabuco, Miguel Varela, en una extensa entrevista con los hermanos Vicente para la 96.3.
Recientemente, tuvo que abandonar el Kurdistán iraquí tras la escalada del conflicto en Medio Oriente. La región, de autonomía relativa dentro de Irak, se vio impactada por la tensión geopolítica creciente entre Irán, Israel y Estados Unidos. Mientras los medios hablaban de ataques con drones y misiles, Miguel preparaba su mochila para huir por tierra en plena noche, junto a un grupo de colegas extranjeros, sin certeza de lo que podría pasar en el camino.
La historia de Varela está atravesada por el cruce de culturas, lenguas y geografías. Se formó en La Plata, fue docente en Qatar durante trece años, y más tarde se radicó por trabajo en el norte de Irak, en una universidad del Kurdistán. Allí daba clases de posgrado, dirigía tesis doctorales y compartía la vida con estudiantes y colegas de distintas partes del mundo.
“La zona en la que yo vivía es montañosa, muy parecida a una mezcla entre Tucumán y La Rioja. Hay pobreza, sí, pero también se ven autos de alta gama, mujeres con pañuelo y jean ajustado, y puestos militares cada cinco kilómetros. Lo que uno siente al estar ahí es que la guerra está naturalizada. La gente sigue su vida, aunque haya armas largas en las esquinas”, relató.
La tensión escaló rápidamente. A mediados de abril, un ataque iraní contra objetivos israelíes fue respondido con misiles, y Estados Unidos entró en escena con una ofensiva propia. Desde entonces, el miedo se instaló en la región, y aunque oficialmente no era zona de guerra, los rumores y la incertidumbre crecían.
“No hubo un bombardeo directo donde yo vivía, pero empezaron a caer partes de drones en la ciudad. Es ahí cuando entendés que la guerra te rodea, y que no te podés quedar”, describió.
La frontera con Turquía estaba colapsada, ya que miles de personas trataban de salir del país. Varela lo hizo en un auto, junto a colegas de Reino Unido, EE. UU. y Venezuela. Tardaron más de cinco horas en cruzar, y “en los retenes no sabés quién te para; puede ser la policía local o una milicia que no responde a nadie. Eso da miedo, vos pasás, pero sabés que otros no tienen esa suerte”.
Miguel cuenta que haber viajado sin su familia fue una decisión clave. Su pareja y sus hijos lo esperaban en Córdoba, y durante los días de incertidumbre, las videollamadas fueron una forma de sostenerse. También fue fundamental la red afectiva de amistades en Argentina y en el mundo, tejida en años de trabajo migrante.
“El Kurdistán fue una experiencia profesional increíble, pero estoy aliviado de haber salido. Ahora quiero volver a Córdoba, operarme del hombro y pasar tiempo con mis hijos. Les prometí llevarlos a la República de los Niños”, dijo, con una sonrisa que equilibra el recuerdo del miedo con la fuerza del deseo.
El mapa que no se muestra
Para Varela, la experiencia deja una reflexión profunda sobre cómo se representa el mundo árabe desde Occidente. “Todo lo que uno ve en los medios es parcial. No se explica la historia de esos pueblos, ni el peso del colonialismo, ni los intereses de las grandes potencias. Sólo se muestran bombas y desierto, pero en el medio hay gente, Universidades, familias, culturas riquísimas”.
También cuestionó la facilidad con la que se definen “zonas de guerra” desde una mirada externa. “Cuando estás ahí, entendés que las fronteras son frágiles, y que podés pasar de un salón de clases a un puesto militar en cuestión de minutos. Lo que nos salva, creo, es la humanidad que todavía encontramos en esos cruces”, finalizó.
Escuchá la entrevista en: