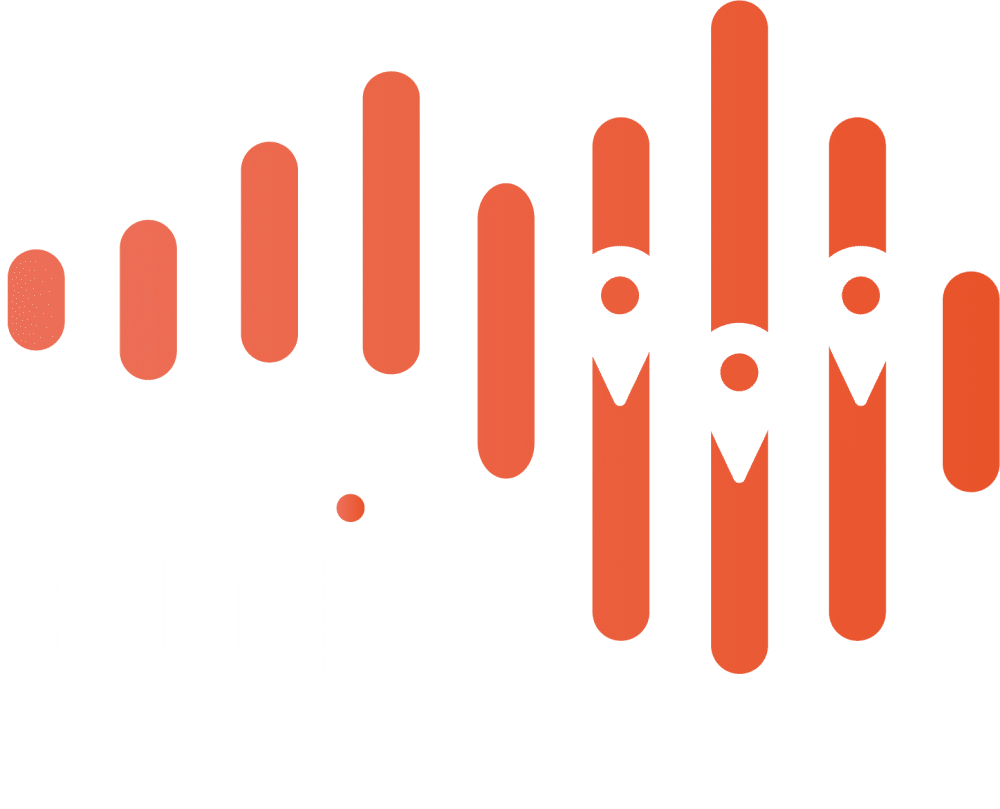A comienzos de la década de 1930, en plena crisis económica internacional iniciada en 1929, Argentina atravesaba una fuerte caída en sus exportaciones y en los precios de las materias primas. Ese escenario impactó de lleno en la economía local, especialmente en el sector ganadero, que dependía del mercado británico para la colocación de la carne argentina. En ese contexto se firmó el denominado pacto Roca-Runciman, uno de los acuerdos comerciales más polémicos de la historia nacional.
El tratado fue acordado en 1933 entre el vicepresidente Julio Argentino Roca (h), enviado especialmente a Londres, y el representante del gobierno británico Walter Runciman. Su negociación se extendió durante varias semanas e involucró a figuras influyentes de la política y los negocios de la época, entre ellos Miguel Ángel Cárcano, Guillermo Leguizamón, Raúl Prebisch y Aníbal Fernández Beiro. El acuerdo fue finalmente aprobado por el Senado y se convirtió en la Ley 11.693.
El gobierno argentino buscaba asegurar la continuidad de las exportaciones de carne hacia el Reino Unido, luego de que este país estableciera una política proteccionista preferencial hacia las naciones de la Commonwealth, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ese cambio había reducido significativamente las compras a la Argentina y golpeado directamente a los grandes ganaderos locales, muchos de ellos vinculados políticamente a la conducción del Estado tras el golpe de 1930.
A cambio de garantizarse una cuota de carne similar a la exportada en 1932, cifra ya menor en comparación con años anteriores, Argentina aceptó una serie de condiciones que beneficiaban al Reino Unido. Entre ellas, que el 85% de la carne exportada debía realizarse a través de frigoríficos de capital británico y transportada exclusivamente en barcos ingleses. Además, se otorgó a las empresas británicas un trato preferencial en materia de aranceles, importaciones y licitaciones públicas.
El acuerdo también implicó el compromiso de autorizar el regreso a manos británicas de divisas que habían quedado bloqueadas en el país y asegurar la compra de carbón inglés con exención impositiva. Además, entre las cláusulas menos difundidas en su momento, se acordó la creación del Banco Central de la República Argentina, diseñado inicialmente bajo asesoramiento y dirección mayoritaria de técnicos británicos, y la conformación de la Corporación de Transportes, orientada a concentrar en manos inglesas la administración del transporte público en la Capital Federal.
El pacto consolidó una estructura económica que profundizó la dependencia de la Argentina respecto de la potencia británica y reforzó el peso político de los sectores ganaderos exportadores, en detrimento de los productores pequeños y medianos. Su valoración continúa siendo objeto de debate histórico: mientras algunos lo interpretan como una adaptación forzada a la coyuntura internacional, otros lo consideran uno de los ejemplos más emblemáticos de subordinación económica y pérdida de soberanía.
La discusión sobre aquel acuerdo reaparece en la actualidad cada vez que se retoman negociaciones comerciales con potencias extranjeras, especialmente cuando implican concesiones estructurales, compromisos financieros o condicionamientos en políticas monetarias y productivas. La referencia vuelve una y otra vez al mismo punto, hasta qué límite un país puede negociar sin comprometer su autonomía económica.
Te invitamos a escuchar la columna completa de la profe Mariel Zabiuk, en: