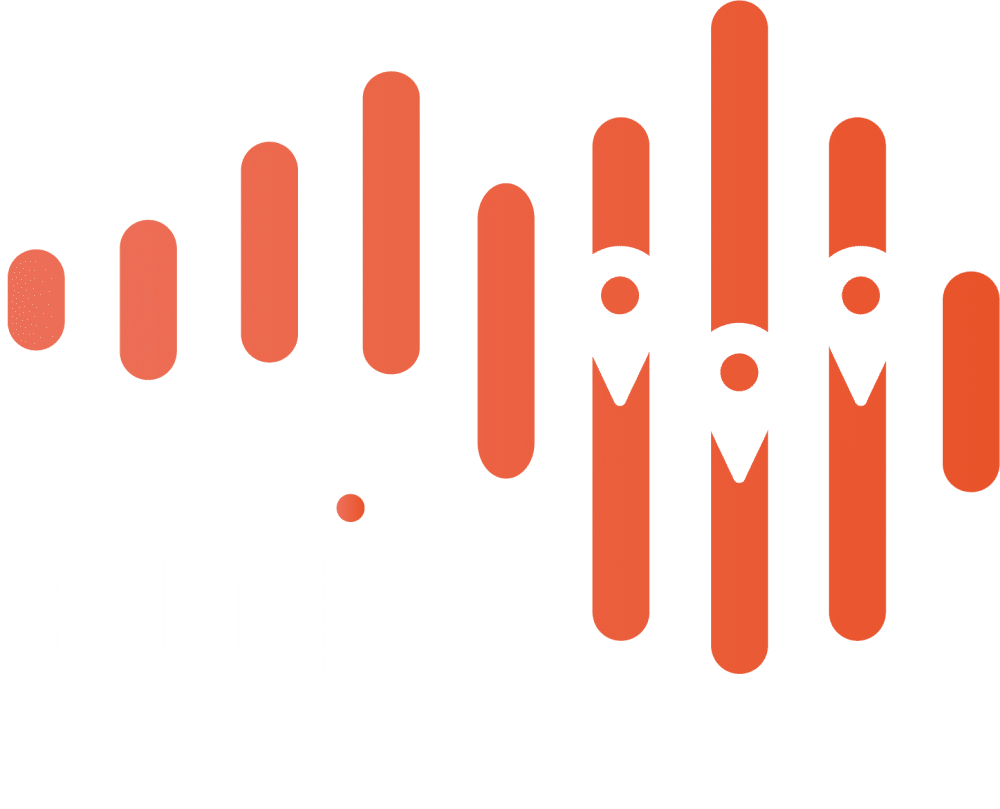Por Santiago Laddaga
En los territorios donde se disputa el poder, muchas veces la inacción no es un error: es una estrategia. En la lógica de la política real, especialmente para quienes ocupan funciones ejecutivas (gobernadores, intendentes, presidentes), no decidir puede funcionar como una forma calculada de conservar poder, de administrar tensiones, de evitar enfrentamientos que podrían poner en jaque una gobernabilidad frágil. Pero esa “parálisis estratégica” no es neutra: tiene efectos, genera consecuencias, reproduce estructuras.
Desde la planificación estratégica situacional se sabe que toda decisión implica afectar intereses, y por tanto, ningún movimiento es inocente. En ese sentido, no decidir también es decidir: se opta por sostener el equilibrio, por no correr riesgos, por preservar lo que hay antes que construir algo nuevo. Y ese quietismo, que parece cauteloso, en realidad cristaliza un orden que no funciona, y debilita la legitimidad de quienes deberían estar llamados a transformarlo.
Sin embargo, esta lógica de “administración del conflicto” termina debilitando la capacidad de conducción. Una gobernabilidad pasiva, centrada en evitar fricciones, suele derivar en parálisis institucional, pérdida de legitimidad y desconfianza social. La ciudadanía interpreta esa pasividad como falta de rumbo, falta de voluntad o incluso indiferencia, lo que erosiona aún más el vínculo entre representante y representados. Desde una perspectiva estratégica, se evidencia que el actor político ha optado por una postura defensiva, sin construir las condiciones para intervenir de manera transformadora en la realidad.
Aquí es donde las ideas de Pierre Bourdieu nos ayudan a entender por qué no se decide: los actores políticos están condicionados por su lugar en el campo, por los recursos simbólicos que manejan, y por el “habitus” (ese repertorio de disposiciones históricas que los guía sin que lo noten) que limita su capacidad de imaginar lo posible. Lo que aparece como cálculo racional, muchas veces es miedo a salir del libreto. Y ese temor tiene forma: perder legitimidad, alterar el equilibrio de fuerzas, romper alianzas tácitas que sostienen su lugar.
Pero no se puede transformar la realidad sin tocar los nudos de poder que la sostienen. Y eso implica conflicto. Gobernar no es administrar consensos eternos, sino decidir a favor de un conjunto, lo que supone también que otros perderán. Esa es la raíz ética de la política: hacerse cargo del costo de representar. Y allí está el corazón de la contradicción que hoy atraviesa nuestras democracias: muchos dirigentes evitan el conflicto como si fuera una anomalía, cuando en realidad es su materia prima.
Desde la planificación estratégica situacional, se sostiene que ningún actor puede esperar condiciones ideales: debe construirlas. Esto implica diagnosticar con claridad, ampliar alianzas, movilizar respaldos, transformar la correlación de fuerzas y comunicar el rumbo. Pero para hacerlo, el actor también debe reconfigurar su habitus, desnaturalizar lo que parece dado, ampliar su repertorio de lo posible. Y esto solo es viable si cuenta con una estructura de apoyo (política, institucional y social) que le permita asumir los costos de la transformación.
Cuando los actores no utilizan el poder que tienen, ese poder se disuelve. Lo no decidido deja espacio a las burocracias, a los poderes fácticos o a la anomia. Y cuando esa lógica se prolonga, se produce una centralización del liderazgo, en el intento de llenar el vacío de conducción. Sin embargo, una organización que concentra su potencia en una figura única corre el riesgo de volverse dependiente, inhibir la formación de nuevos liderazgos y clausurar la renovación interna. El capital simbólico se concentra, pero al precio de la parálisis estructural.
Al mismo tiempo, hay una demanda de novedad. Un deseo popular (difuso pero real) de algo distinto, algo mejor. Sin embargo, la política nueva muchas veces naufraga porque intenta reemplazar lo viejo sin asumir el conflicto, sin territorialidad, sin vínculo, sin carne. Se pinta de colores, cambia los nombres, inventa sellos, pero no logra encarnar un proyecto. Una promesa sin cuerpo es solo humo.
Es aquí donde ambas dinámicas se cruzan: la parálisis de los que ya están y la impotencia de los que quieren llegar. El resultado es un estancamiento simbólico y político donde la acción se diluye y la legitimidad se vacía. Se instala una especie de ficción: se gobierna sin transformar, se propone sin disputar, se representa sin estar. Así, el poder se concentra, la participación se debilita, y la política se vuelve puro decorado.
La salida no está en esperar condiciones ideales, ni en apelar a una épica hueca. Está en asumir que toda transformación real necesita ensuciarse en la práctica, romper con lo que impide avanzar, y construir desde el deseo colectivo, no desde el cálculo individual. Se trata de hacer política con cuerpo y con coraje. Porque una canción nueva no se impone: se canta, se contagia, se convierte en voz colectiva.
La política no se renueva desde el marketing, ni desde la contabilidad del costo-beneficio. Se renueva cuando vuelve a encarnar el conflicto, cuando interroga los intereses en juego, cuando se anima a decidir aun sabiendo que habrá resistencias. Solo así se recupera el sentido original de gobernar: no administrar lo dado, sino abrir lo posible. No evitar el conflicto, sino habitarlo con un horizonte claro: reconstruir un nuevo Estado con políticas públicas eficientes y eficaces; redistribuir poder, construir futuro.